Hubo un tiempo de mi vida, d e mucho aprendizaje, en que tuve la oportunidad de establecer contacto con integrantes de una tribu guaraní en una zona próxima a la ciudad de Iguazú, en la provincia de Misiones, donde yo residía. Recuerdo algunas conversaciones con ancianos guaraníes, quienes me relataban con orgullo sus tiempos de autosuficiencia, sintiéndose dueños de la tierra que habitaban, cultores de una tradición ancestral que no es entendida por el blanco, según sus palabras.
e mucho aprendizaje, en que tuve la oportunidad de establecer contacto con integrantes de una tribu guaraní en una zona próxima a la ciudad de Iguazú, en la provincia de Misiones, donde yo residía. Recuerdo algunas conversaciones con ancianos guaraníes, quienes me relataban con orgullo sus tiempos de autosuficiencia, sintiéndose dueños de la tierra que habitaban, cultores de una tradición ancestral que no es entendida por el blanco, según sus palabras.
En una oportunidad fui invitado, excepcionalmente, a una ceremonia interna en la cual el jefe de la tribu dio un encendido discurso sobre el valor que se debía asignar a la tierra y a la naturaleza.
Me llamó la atención cómo enfatizaba la necesidad de reconocer que somos partes integrantes de un todo, que estamos obligados a sentir esa integración con los demás seres que conviven con nosotros, ya sean integrantes del reino vegetal, animal o humano.
Fue una alocución simple, pero cargada de un naturalismo y una pureza que me emocionaron profundamente y que nunca quiero olvidar. Sin cultura universitaria, sin el barniz de las formas académicas, el anciano nos brindaba una lección de sensibilidad, ética y coherencia ecológica, que podría constituir un gran aporte en momentos en que el planeta sufre un proceso de deterioro acelerado, por la abusiva explotación y contaminación de sus recursos naturales.
Hoy son muy pocos los que prestan atención a estos mensajes, porque son voces de personas empobrecidas, despojadas de su idioma, obligadas por la fuerza a aceptar otra religión, a honrar a otras deidades, a habitar en casas que no se corresponden con su cultura, condenadas a vivir en aislamiento, acorraladas en la realidad del paria, del descastado, de ese marginado al que sólo se recuerda cuando se imponen intereses políticos o de puro proselitismo.
Como nos recuerda Sócrates en su frase: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia».
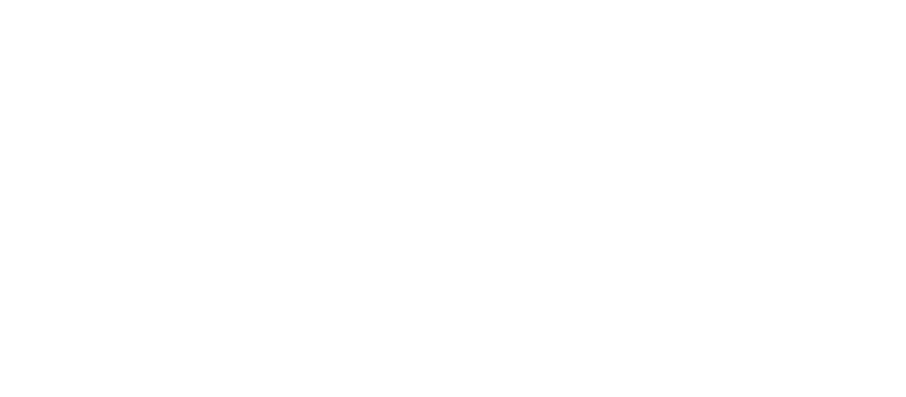

Seguime