Cada día lo vivo como una aventura del conocimiento y la observación de las conductas humanas.
La variedad de reacciones que tenemos ante los mismos hechos es realmente inconmensurable. En ese mosaico de reacciones, observo que hay un gran miedo, tal vez inconsciente, a un valor fundamental: la libertad.
Como decía Jean Jacques Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Y justamente hacia esa línea de análisis dirijo mi reflexión. Al estado de libertad interior, absoluta, que supera grillos o cadenas de todo tipo.
Como las propias palabras limitan una de nuestras libertades, la de expresión, veamos qué podemos decir del concepto absoluto. Según los diccionarios de filosofía, ab solutus significa desligado de ataduras, algo que no depende de nada, que tiene su propia razón, causa y explicación en sí mismo. Para mí, una forma de referirse al autoconocimiento.
Y aquí empiezan mis barullos internos cuando observo que la aspiración humana a ser libre, por la cual el hombre ha luchado y continúa haciéndolo, se resume en un solo recurso: imponer una libertad sobre otra.
Debemos reconocer que, como especie, vamos muy lento. En términos de paradigmas, emociones y reacciones, hoy somos un modelo antiguo, a pesar de la acelerada evolución tecnológica. Reaccionamos habitualmente como hace miles de años, motivados por la ira o el miedo.
Y para fundamentar nuestras reacciones, necesitamos encasillar al otro dentro de alguna característica que lo diferencie. Su piel, su credo, su afinidad política, su simpatía deportiva. La sociedad resultante puede ser peligrosamente similar a la que describe George Orwell en su novela 1984.
Sin embargo, soy optimista y creo que el primer gran cambio necesario es volcar la atención hacia nosotros mismos. Conocernos más, saber si lo que hacemos es producto de una elección verdadera y consciente, o se trata de un hábito adquirido por herencia cultural y repetido sin analizar. A partir de allí podremos relacionarnos mejor con nosotros mismos y en consecuencia, con los demás.
El uso de técnicas surgidas en culturas milenarias, como concentración y meditación, constituyen herramientas valiosas para observarnos, reconocer nuestras actitudes y los condicionamientos que las generan. A partir de allí con determinación, podremos decidir sostenerlos o modificarlos, si así lo deseamos. Un comienzo para abrir la puerta hacia la ansiada autonomía y el bienestar que esto nos genera.
Desde mi experiencia personal lo recomiendo. Vale la pena intentarlo. Tal vez aprendamos a ser libres entre seres libres.
Hasta la próxima semana.
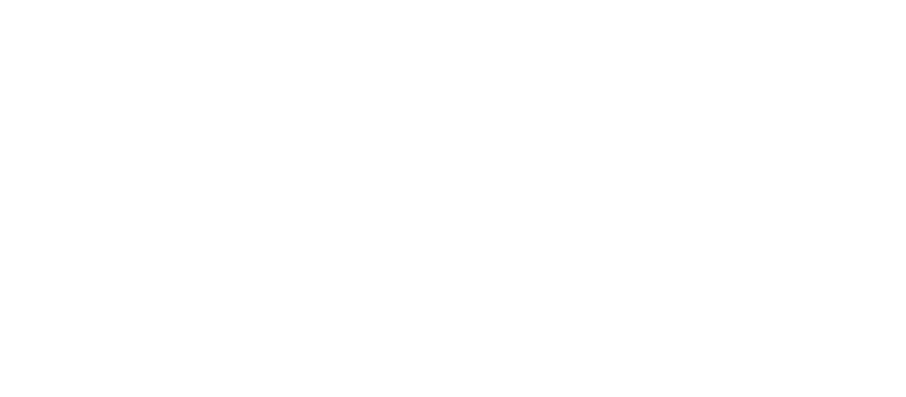








Seguime