
Foto por: Callun Shaw
Estamos atravesando una situación de crisis a nivel global que debe hacernos reflexionar sobre cómo actuamos en general. Es habitual que empresas, grupos diversos y asociaciones se reúnan para trazar estrategias y analizar debilidades. Puntos flacos donde un eventual ataque podría generar un daño importante a sus estructuras.
Sin embargo, no recuerdo haber participado de ninguna reunión en la cual se haya considerado la posibilidad de ser atacados por un virus que desatara una pandemia a nivel mundial.
De haberse tenido en cuenta esa posibilidad, se habrían tomado precauciones que habrían reducido los daños que se están registrando prácticamente en todos los países.
Mi intención es reflexionar sobre nuestra baja capacidad para predecir lo que aún no ha ocurrido. Lo que sabemos no nos puede hacer daño, porque nos da tiempo para prepararnos. La cuestión es cómo anticiparnos a los hechos.
A pesar de ello, erróneamente actuamos como si pudiésemos predecir lo que ocurrirá a largo plazo. Sobreactuamos y hacemos proyecciones de cómo será la economía a treinta años o el valor del dólar en la próxima década o el futuro que tendrá un joven que estudia una carrera universitaria que le llevará seis o más años para ingresar al mercado laboral, en una sociedad tan cambiante. Sabemos que su preparación no le servirá para mucho, pero seguimos actuando como hace treinta o cuarenta años.
Es el momento de recurrir a modelos nuevos, de poner patas para arriba la sabiduría convencional, ese fárrago de palabras propias de una intelectualidad compleja que busca más dar de comer a egos famélicos que aportar sabiduría verdadera, simple y práctica. De descondicionarnos de los modelos de análisis y formas de aprendizaje que ya no sirven y que servirán menos en el futuro inmediato.
Como nos señala Nassim Taleb en su libro El cisne negro, vivimos en un entorno complejo, moderno y cada vez más recursivo, con un número creciente de bucles de retroalimentación que hacen que los sucesos sean la causa de más sucesos (ejemplo: compramos un libro porque otro lo compró), creando olas y efectos arbitrarios e impredecibles, con tendencia a una creciente práctica: la infodemia.
Solemos desdeñar lo abstracto, lo sutil. Nos importa más lo ocurrido que lo que aún no ocurrió. Descalificamos la intuición porque es una forma de sabiduría abstracta, tan resistida que el ser humano ha perdido esa capacidad que le corresponde como especie.
Para mí, esa es la clave. Aquietar la vorágine mental, inquieta y dispersa, siempre fue la propuesta de culturas milenarias que nos dejaron prácticas como mindfulness (concentración) y meditación. Lo interesante es que, al detener la inestabilidad perturbadora de nuestros pensamientos, se abre el canal de la intuición. Ejercitando, extendemos el flash intuicional hacia una intuición lineal, expandida en el tiempo. Un proceso de superconciencia que la ciencia ya ha aceptado, corroborando lo que se viene anunciando y practicando desde hace 5.000 años.
Esta crisis, con su cuarentena, nos da la oportunidad de auto-observarnos, de poner en práctica la introspección, de valorar las cosas esenciales y simples. Desde el abrazo, la mirada o la buena charla con el abuelo o con el niño, estando allí totalmente presentes y sin mirar el reloj, hasta cambiar nuestros hábitos de consumo colaborando con un planeta cansado de ser tan exprimido.
Así como incorporamos las últimas tecnologías, tan útiles y valiosas, no dejemos de reaprender y utilizar nuestras propias capacidades. La intuición está en nosotros, pero hecha para un entorno con causas más simples y una información que se mueve más lenta. La aleatoriedad actual, de un dinamismo extremo, necesita que entrenemos para resetear el sistema y actualizarlo.
¿Cómo hacerlo? Con deseo de hacerlo, una pizca de voluntad, un poco más de disciplina y una conducción experimentada. Por experiencia, me atrevo a afirmar que vale la pena. ¿Aprenderemos de esta dura lección?
Hasta la próxima semana.
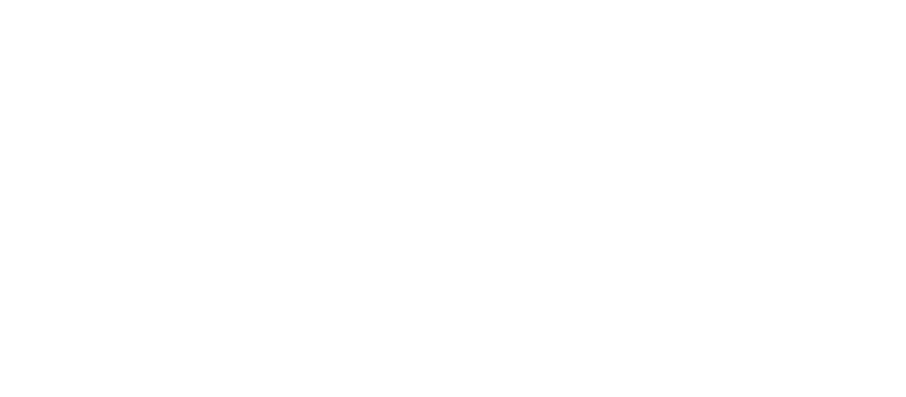

Seguime