En la actualidad estamos sobrecargados de información. Ya no hay tiempo para analizar la cascada de datos y noticias que nos llega por distintas vías. Considerando únicamente lo que recibimos por medio de los teléfonos llamados inteligentes, necesitaríamos invertir muchas horas para ver o escuchar todo.
Como falta el tiempo, recurrimos a la superficialidad. Es así como incorporamos datos bursátiles, análisis políticos o el casamiento de un integrante de la farándula como si tuvieran el mismo grado de importancia.
Esto fortalece nuestras decisiones o simplemente nos aturde; me inclino a pensar en la segunda opción como resultado para la mayoría de las personas.
Lo más complicado es que esta saturación de informaciones diversas trae dispersión y la sensación de que sabemos más. Que tenemos más recursos a la hora de tomar decisiones acertadas.
En lo personal valoro la información, pero siempre aplico el axioma que suele utilizar el escritor DeRose: “¡no crea…!” Lacónico y extraordinariamente útil para la vida práctica y la construcción de una vida propia.
Actualmente se analiza todo, en forma exagerada, teorizando en general sobre los hechos ya ocurridos. Esta mecánica nos aleja cada vez más de una capacidad propia del ser humano: el desarrollo y uso de la intuición para la toma de decisiones rápidas y con sentido práctico.
Hay una excesiva credulidad en el análisis que realiza el considerado especialista. Una excesiva confianza en el conocimiento teórico.
Al fin de cuentas yo estoy aquí porque, hace miles de años, alguno de mis antecesores tomó una rápida decisión cuando iba a ser atacado por un tigre hambriento. No se detuvo a pensar y realizar un análisis de las probabilidades. Simplemente decidió algo, tal vez luchar o huir… Los Emprendedores en la actualidad saben de eso, prueban, intentan, confían más que otros en sus propios instintos y en su capacidad intuicional. Se equivocan muchas veces, pero cuando aciertan nos brindan un conocimiento nuevo y favorecen la evolución.
Como nos sugieren los estudiosos del fenómeno denominado el cisne negro, tenemos una fuerte tendencia a justificar los hechos que nos sorprenden haciéndolos predecibles en forma retrospectiva. Sería más natural fortalecernos y desarrollar la capacidad de adaptación inmediata ante lo que nos impacte, sabiendo que existen muchos episodios en nuestra vida que no sabemos que ocurrirán. La historia nos muestra una gran cantidad de hechos que parecía imposible que ocurriesen, que nadie los imaginó y que causaron un fuerte impacto modificando la vida de miles de personas.
La intuición es una capacidad que está como una herramienta disponible para ser usada. La práctica de la técnica de meditación es la más efectiva de esas herramientas, pero es común que esté herrumbrada y olvidada por falta de uso. Lo bueno es que existen mecanismos técnicos para ponerla en uso y a nuestro favor. Vale la pena.
Hasta la semana próxima.
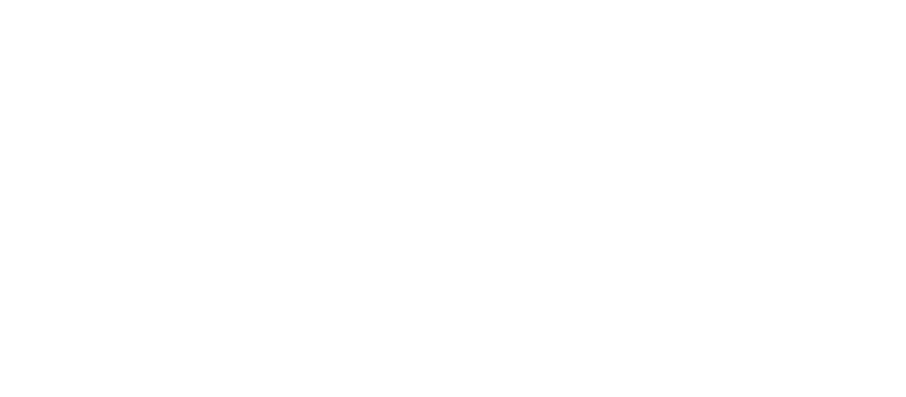











Seguime