María Mitchell, la primera astrónoma académica de los EEUU, escribió: “No mires las estrellas únicamente como puntos brillantes. Trata de absorber la inmensidad del universo”. Y en su inolvidable libro El Principito, nos dice Saint-Exupery: “solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos”.
Podría citar otras frases o pensamientos que expresan la necesidad humana de conectar con una forma de vida más integrada a una existencia de la cual somos parte y que hemos dejado de percibir. Una manera que trascienda nuestra individualidad y nos permita estar en sintonía con algo más grande que nosotros. Esa actitud dará mayor sentido a nuestras vidas.
Esta conexión nos enriquece, amplía nuestra perspectiva sobre el mundo y sus
fenómenos, y nos hace sentir más completos. Por el contrario, cuando salimos de esa sensación de unión, perdemos el eje, desperdiciamos energía, nos desenfocamos y finalmente equivocamos el rumbo. Como consecuencia tenemos menos certezas y crece en nosotros una sensación de vacío existencial que no siempre conseguimos explicar racionalmente.
Para compensar la angustia que suele acompañar este proceso, la humanidad corre detrás de pequeños logros cuyo tiempo de disfrute es finito. Finalizada esa sensación de efímera felicidad, comienza todo otra vez y se va instalando un bucle que se actualiza y realimenta constantemente, cambiando el objeto de deseo de manera interminable. Una especie de sensación de vivir viviendo.
Mircea Eliade, en su libro Lo sagrado y lo profano, nos ayuda a comprender la gran
diferencia entre la forma de estar en el mundo de los integrantes de las sociedades
arcaicas y la de las comunidades occidentales y modernas. El autor presenta lo sagrado y lo profano como dos situaciones existenciales asumidas por el ser humano a lo largo de su historia, y utiliza la palabra hierofanía para denominar el acto de esa manifestación de lo sagrado en lo cotidiano, en la realidad profana.
Esta actitud ante la existencia no debe ser tomada como una vivencia religiosa, dado que estamos hablando de sociedades anteriores a las religiones institucionalizadas. Sociedades que convivían con la naturaleza, aprendían de ella y la respetaban, porque también dependían de todo lo que les proporcionaba. Para aquel ser humano —primitivo— un objeto cualquiera, como una piedra o un árbol, o todo lo que formaba parte de sus funciones vitales (alimentos, sexualidad, trabajo, etc.) se podía transmutar a una condición sagrada, a pesar de seguir siendo árbol, piedra o lo que fuera. La naturaleza o el cosmos en su totalidad podían convertirse en hierofanía.
El concepto de hierofanía lo comprendí hace muchos años, al escuchar una charla que dio el cacique de la comunidad guaraní Fortín Mbororé, en las cercanías de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Era una conmemoración interna de la comunidad, relacionada con el día de la tierra, a la que tuve el privilegio de asistir porque integraba un grupo que colaboraba con ellos. Escuchar a Don Antonio —así se llamaba el anciano cacique— hablar de la tierra y su valor para su comunidad, con lenguaje simple pero desde un sentir verdadero y profundo, me permitió comprender lo que es estar verdaderamente integrado a la Naturaleza. Nunca lo olvidaré.
Debemos reaprender a vivir con lo que está vivo. Volver a sentir el mundo que habitamos, percibirlo desde el corazón y conectarnos con lo esencial.
Hasta la próxima.
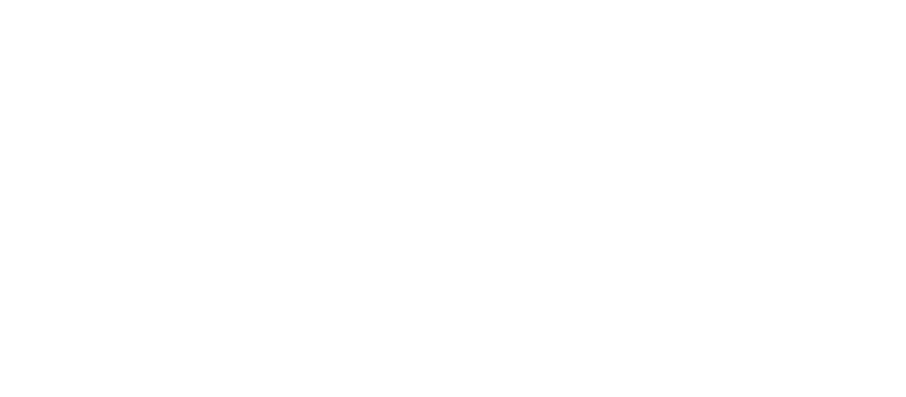


Deja una respuesta