
Cuando se menciona la palabra virtud, parece conducirnos a un terreno utópico y de poca practicidad. La mayoría se conecta con reminiscencias de filósofos y culturas antiguas, en los cuales las especulaciones teóricas buscaban encontrar respuestas para inquietudes existenciales.
En nuestro tiempo de velocidad y creciente ansiedad por alcanzar resultados rápidos, no parece algo que interese demasiado.
Sin hacer juicios de valor comparando tiempos pasados con presentes, siento la necesidad de compartir la idea de rescatar con urgencia la importancia de las virtudes, desde una visión pragmática y superadora para aquél que las incorpora a su vida cotidiana.
Tengamos en cuenta que virtud deriva del latín virtus. Significa conjunto de cualidades propias de la condición de hombre, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos, y también fuerza, vigor o valor.
Si partimos de la etimología de la palabra podemos deducir que incorporar y sostener una virtud es una potencia, un acto de fuerza y valor que colocará al que se conduce de forma virtuosa por encima de las situaciones cotidianas que debe enfrentar. Puedo aseverar por experiencia propia que vivir y relacionarse respetando valores y conceptos virtuosos genera menos complicaciones y abre puertas a otras posibilidades.
¿Cómo podemos definir las virtudes que son propias de las cosas y de los hombres? Trataré de ejemplificarlo basándome en una comparación de André Comte-Sponville al decir que la virtud de un cuchillo es cortar bien, independiente de la mano que lo sostenga o del objeto que pretenda cortar…. ¿Y qué pasa con nosotros, los humanos?
Bien, este es el punto. Diferenciemos el hecho biológico de ser homínidos del hecho cultural y comportamental de pretender ser humanos. Nuestro compromiso es avanzar hacia la humanización, y para ello precisamos incorporar valores esenciales propios y que, al comportarnos dentro de esos parámetros, nos permitan evolucionar individual y colectivamente, además de facilitar la convivencia.
El punto de partida es actuar sobre nosotros mismos, viviendo con coherencia dentro de los valores y virtudes elegidos. Hacerlo implica una disposición para conducirnos bien y, seguramente, una manera de inspirar a los que interactúan con nosotros. Esta responsabilidad es fundamental, especialmente para quienes lideran grupos.
Es una actitud, una forma de vida y no un concepto exclusivamente teórico. Una incorporación práctica en los hechos, en cada cosa que realicemos o pensemos.
La energía que pongamos para lograrlo marcará una actitud positiva que influirá benéficamente en nuestra conducta y en consecuencia se extenderá a todos los que integran nuestro entorno social.
Algunos pensarán que es una propuesta ingenua, trabajosa o incluso imposible. Sin embargo, nos brinda enormes frutos. En mi experiencia, hay pocas cosas tan gratificantes como ver a un hijo, a un alumno o compañero de tareas asumiendo actitudes virtuosas, y sentir la satisfacción de haber logrado transmitir valores por medio del ejemplo y de la convivencia.
Así, por contagio, se logran modificaciones más auténticas que las que se intentan por imposición. En todos los grupos que me ha tocado liderar, esta actitud siempre me dio resultado, generando ámbitos más amables, productivos y éticamente enriquecedores.
Al final de cuentas, si queremos cambiar el mundo, nada más útil y coherente que empezar por nosotros mismos.
¡Hasta la próxima semana!
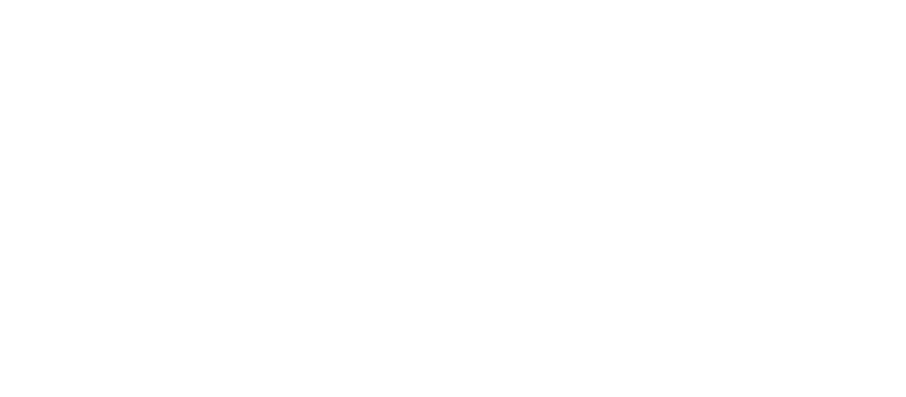

Seguime