
Existe una habitual reacción en las personas a sentirse decepcionadas cuando el mundo que las rodea no se ajusta a lo que desearían, generalmente como producto de una proyección fantasiosa de carácter ilusorio.
En esos casos, se generan diferentes actitudes. Algunos se limitan a disgustarse, y simplemente continúan su camino. Otros critican con ardor, intentan hacer algo, pero rápidamente desisten al percibir que mover algo pesado requiere mayor esfuerzo, gran compromiso y, casi siempre, generar un movimiento para que entre muchos pueda removerse el obstáculo del camino.
Todos en general se enojan, se sienten ofendidos y piensan que no son escuchados, cuando justamente ellos son los portadores de la única verdad.
Muy pocos son los que se arremangan y zambullen en el asunto para cambiarlo desde adentro. Son los que, además de poseer buenas intenciones, buscan obtener resultados y piden ayuda. Así, comparten sus deseos con otros que identificándose suman sus fuerzas y empujan en la misma dirección. Como ya no son tiempos de revoluciones violentas, más que nunca debemos tener constancia, paciencia y tolerancia para, férreamente y sin pausa, avanzar hacia el objetivo.
Siempre me identifiqué con aquellos que, inspirados por un ideal, se empeñan en generar cambios, aportes solidarios que con frecuencia son calificados de utopías, especialmente por los que observan como si se tratase de una obra de teatro y, sabiondos y críticos, se regodean desde la tribuna de los que poco hacen, y censuran a los que, al menos, lo intentan.
Son esos críticos que olvidan sus propios defectos los que suelen hablar de los malos, y… ¿saben una cosa? En mi vida aprendí que es mejor hablar de los males y así, tratar de sumar corazones y esfuerzos para hacer un mundo mejor.
Tal vez no triunfemos, pero podremos disfrutar de la lucha, del sabor del intento, del cansancio que nos hace sentir útiles. De la plenitud que uno siente cuando está enamorado de algo más grande. Es lo que los pobres de espíritu nunca podrán tener.
¡Hasta la próxima semana!
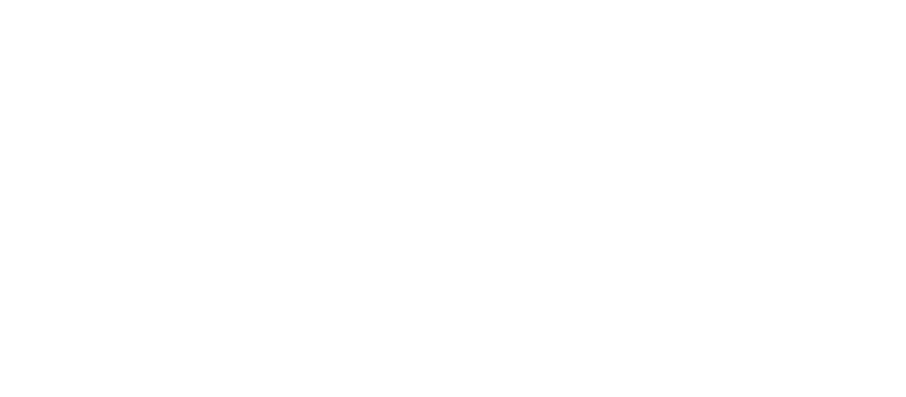
 Cuando yo nací, mi padre era un próspero empresario. Mis primeros años transcurrieron en una hermosa casa ubicada en uno de los más selectos barrios de la ciudad de Rosario. Varias empresas permitían a la familia sostener un estándar de vida elevado. Pero el deseo de seguir con nuevos emprendimientos llevó a mi padre a enfrentar riesgos que en poco tiempo le hicieron perder todo su capital y, como consecuencia, nuestra comodidad.
Cuando yo nací, mi padre era un próspero empresario. Mis primeros años transcurrieron en una hermosa casa ubicada en uno de los más selectos barrios de la ciudad de Rosario. Varias empresas permitían a la familia sostener un estándar de vida elevado. Pero el deseo de seguir con nuevos emprendimientos llevó a mi padre a enfrentar riesgos que en poco tiempo le hicieron perder todo su capital y, como consecuencia, nuestra comodidad.








Seguime